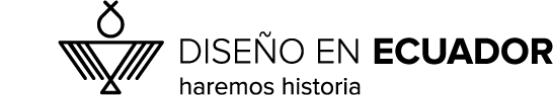En un importante movimiento en los últimos años, los diseñadores gráficos han estado buscando referentes dentro del patrimonio ecuatoriano para generar propuestas con características propias, en algunos casos volviendo la mirada al pasado y en otras buscando en la cultura popular y en la naturaleza aquello que nos caracteriza. Este artículo analiza el diseño gráfico generado en los últimos 50 años y su relación con el patrimonio histórico, cultural y natural del país.
Este artículo, el primero de una serie de cuatro, trata sobre el diseño gráfico profesional y su relación con el patrimonio ecuatoriano.
La profesión del diseño gráfico está presente en el Ecuador desde fines de los años sesenta, realizada sobre todo por arquitectos y artistas visuales; pero se hace evidente desde los 80s, que es cuando los primeros profesionales graduados regresan con ese título desde universidades de fuera del país, y cuando los primeros egresados de las carreras de diseño de las universidades ecuatorianas empiezan a trabajar para agencias de publicidad o abren sus propios estudios de diseño.
El anhelo de encontrar nuevas formas de expresión que nos diferencien y nos revaloricen como pueblo se ha vuelto un motivo constante en el diseño gráfico ecuatoriano serio, que busca, a través de la investigación, hallar formas propias de expresión visual, y en esa búsqueda están lo precolombino, lo colonial y republicano, la naturaleza ecuatoriana y la cultura popular, es decir, aquello que está fuera de los círculos aceptados como académicos o de moda.
La llegada de los incas primero, y de los españoles después, destruyen la evolución gradual de esta labor gráfica compleja y rica, que va de un figurativismo exagerado a una síntesis abstracta orgánica o geométrica, y que es reemplazada por una forma de pensamiento abstracto y geométrico inca primero, y por el barroco recargado español a continuación.
La conquista española convirtió a Latinoamérica en una parte de la civilización occidental. Durante más de 400 años el mestizaje degradó al arte indígena y a los restos de las culturas anteriores y las consideró inferiores. A pesar de eso, sin embargo, la mezcla de lo indígena y lo popular creó formas nuevas que pasaron a ser parte del arte popular, que igualmente eran observadas con cierto desprecio por las clases cultas y ricas que se referían al arte como a aquello que venía de España y del resto de Europa, o a aquellas tendencias artísticas que, si bien eran hechas en el Ecuador, emulaban lo sucedido en esos países.
La independencia no hizo más que cambiar los gustos de las elites ecuatorianas hacia lo afrancesado primero y luego hacia lo inglés, siguiendo las modas que el mundo seguía. Lo mestizo estaba ahí, pero, aunque habitaba los espacios de todas las clases sociales, seguía siendo visto como un complemento secundario del arte “culto”, esto es evidente en las construcciones cuencanas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en pleno auge de la cascarilla, donde aquellos que podían enviaban a sus hijos a estudiar en La Sorbona y de paso traían sus trajes o las planchas moldeadas y pintadas de Francia para decorar los cielos rasos y las paredes de sus casas, que han dado un carácter muy fuerte a la ciudad, mientras seguían utilizando la mano de obra local para fabricar mobiliario y menaje, en base a ese gusto importado.
El desarrollo gráfico ecuatoriano tiene un precedente extraordinario en la cerámica, en los sellos y en otras aplicaciones realizadas por los pueblos precolombinos que habitaron este territorio, culturas como Valdivia, Machalilla, Chorrera y las que vinieron luego. Esta influencia se extiende inclusive a la actualidad, sobre todo en los pueblos que han conservado más o menos intacta su cultura como lo son aquellos de la Amazonía ecuatoriana.
Venía con una mirada fresca y curiosa, gracias a sus estudios en arte ya había hecho ilustración para periódicos y libros europeos y diseñado cerámica para la fábrica Wierner Werkstatte, acostumbrada al arte europeo, no le sorprendió la forma de vida ni el arte “culto” de las clases altas ecuatorianas, al contrario, habiendo vivido en Marruecos, Brasil y Eritrea, le fascinaban las formas de la artesanía “primitiva”. Como ella diría “siempre me gustó la gente primitiva, sencilla, eso que llaman el subdesarrollo”.
Así es como Olga Fisch inicia su colección en el Ecuador, buscando aquello que sus ojos veían como original y diferente, aquello que, para los ojos de las clases cultas de nuestro país de ese entonces, era pobre y desechable.
En una época en que a la artesanía se la compraba en los mercados o en los barrios populares, ella tuvo la visión de crear un almacén de folclore, donde compraba y vendía artesanías. Ahí fue donde también empezó a inspirarse en los motivos ecuatorianos para crear sus alfombras, algunas de las cuales, mejorando la técnica artesanal autóctona, fueron adquiridas por el MOMA y por la ONU en Nueva York, terminando por hacer una exposición en el Smithsonian Museum con su colección de artesanías autóctonas ecuatorianas.
Este referente, que puede parecer alejado del diseño gráfico profesional, nos da una idea clara de en dónde inicia el cambio; de ese diseño que mira al exterior para reproducir o emular, a aquel que se mira a sí mismo para encontrar valor en la cultura y en las tradiciones propias.
Debido a su extensión se ha dividido en 4 partes, en donde se analiza el diseño gráfico en su relación con el patrimonio precolonial, colonial y republicano, patrimonio natural y patrimonio cultural. Si bien se ha intentado ser lo más fiel posible a los documentos investigados, agradecería mucho saber si se han incurrido en errores de autoría de las obras mostradas o si existen datos sobre diseño gráfico y patrimonio que sean relevantes para añadir a esta investigación.
jlazo@uazuay.edu.ec
Klein, D., & Cruz Cevallos, I. (2007). Ecuador El Arte Secreto del Ecuador Precolombino (Primera Ed., p. 360). Milán: 5 Continents.
Malo González, C. (2002, April). Cultura e Interculturalidad. Programa Andino de Derechos Humanos. Tomado de http://www.uasb.edu.ec/padh/revista2/articulos/claudiomalo.htm
Pérez Pimentel, R. (n.d.). Olga Fish. En Diccionario Biográfico Ecuador. Tomado de
http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo12/f2.htm